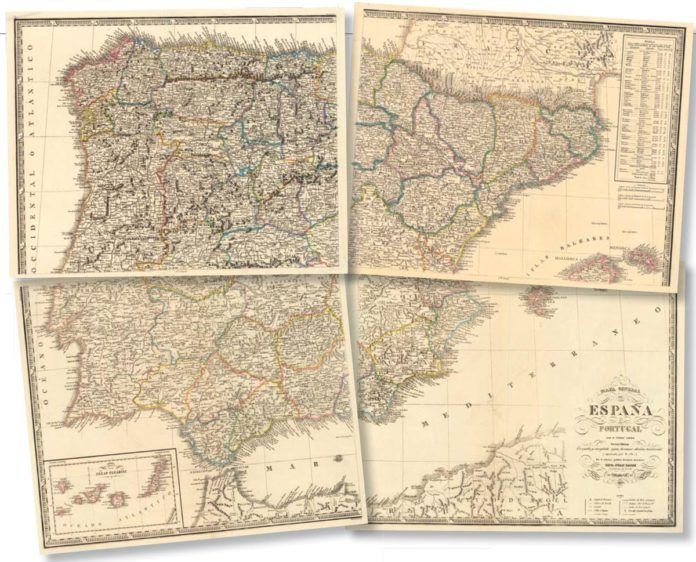
Esta España nuestra, cuya experiencia histórica es saqueada por los salteadores ideológicos del separatismo; esta España sin cuerpo y sin conciencia, limitada a las cláusulas de un acuerdo ante notario… esta España poco tiene que ver con la manera en que fue pensada, sentida y escrita por poetas y políticos que quisieron vivirla y hacerla vivir en su palabra, a lo largo de un siglo. Llegados a este punto, cuando no cesa el rayo de la impugnación de los independentistas y de la indiferencia cultural de las izquierdas y las derechas que deberían defender España como lo hicieron sus antecesores con mucho mayor riesgo que el de perder unas elecciones, llegados a este punto, ¿qué nos dicen los últimos cien años de nuestra patria? ¿Qué nos susurra España desde el fondo de este siglo tras haberla escuchado en la voz de nuestros mejores compatriotas?
España proclama, en primer lugar, que nuestra nación es el fruto de una voluntad sostenida a lo largo de una prologada transición por la historia. Que es resultado de un proceso de integración consciente, no de la casualidad ni del contrato desdeñoso e interesado. Expresa, además, que esta voluntad se ha basado en leyes, en derechos preservados y en el control de la autoridad, porque para los españoles siempre estuvo el origen de la soberanía en la comunidad, y solo pudo ejercerse el poder en el nombre del pueblo y en la práctica del bien común.
Pero nos dice, también, que junto a esas leyes y constituciones, nuestra nación se basó en la construcción de un espacio de valores compartidos, los de Occidente, hijos de la tradición clásica, del cristianismo, del humanismo renacentista, de la Ilustración y del reformismo social. Es una conciencia de sí misma prolongada a lo largo de un dilatado proceso de incorporación, por el que se fue dotando de tierras y pueblos, lenguas y tradiciones, agrupados en el ambicioso empeño de la unidad. Pero España sería una mera reliquia sin su capacidad de fundamentar nuestras razones para continuar viviendo juntos. Y la verdad es que, por motivos que tienen que ver con las tribulaciones de nuestro siglo XX, guerra civil incluida, se ha exagerado la cautela a la hora de ejercer el patriotismo, como si con él se molestara a quienes no han dudado un segundo en propagar, con sus competencias autonómicas en la mano, las razones de su independentismo disgregador.

Nos dice España que la nuestra no ha sido la historia de un fracaso ni la crónica de una inferioridad. Nuestros tiempos de violencia e incomprensión no fueron más desdichados que los de otros países europeos. Lo que ocurre es que nuestra conciencia, arraigada en tanto tiempo de pasión por la libertad del hombre, de defensa del derecho de gentes, de construcción de un Estado en el que al rey se le recordaba continuamente su autoridad limitada por la moral, hizo que nos costara mucho más olvidarlo todo y perdonárnoslo todo. Nos sumió en una larga penitencia que llegó a hacernos pensar que España era una nación frustrada, de espíritu angosto y futuro cancelado. Hizo que, mientras Europa salía a flote aceptando su pasado, nosotros entendiéramos que la tragedia de 1936 no era un hecho histórico, sino un elemento sustancial de nuestro carácter.
Discurso de separación
El nacionalismo catalán, despeñado en una tenaz y creciente agresividad ideológica y una jerga injuriosa, es el riesgo más grave para la recuperación de una España integradora, dispuesta a creer en sí misma. Y esa amenaza de desintegración ha sido levantada con tanta abundancia de materiales propagandísticos como escasez de recursos argumentales. Había que construir la imagen de una inmensa frustración de soberanía y el culto a un movimiento que no era sino la forma excluyente del ser catalán. Había que desarmar las energías de una sociedad hasta entonces crítica con el poder, heredera de una tradición secular de liberalismo y primacía de la iniciativa ciudadana frente a las intrusiones administrativas. Había que difundir el mito de una comunidad ultrajada que iniciaba un largo peregrinaje en el desierto, desde el cautiverio faraónico de España hasta la tierra prometida de la independencia. Para hacerlo, el catalanismo independentista necesitaba de todos los recursos que el Estado fue depositando insensatamente en sus manos, y que la izquierda aplaudió con su indecible complejo de inferioridad ante los contoneos arrogantes del nacionalismo en una época de crisis de las ideologías.
Y el nacionalismo ha hecho fervorosamente sus deberes. El independentismo se ha volcado en una exhibición de supuestos atropellos, de humillaciones imaginarias, que se han colado sin aduanas en un sector de la sociedad catalana. Porque este es el resultado de cuarenta años de discurso nacionalista: que un número no desdeñable de catalanes pueda verse como un pueblo sistemáticamente asediado, al borde de un holocausto cultural y de una aniquilación de derechos, siempre a manos de la genocida metrópoli española, no menos imaginaria que la colonia de bisutería en que el independentismo ha pretendido convertir Cataluña. Los discursos de los presidentes de la Generalitat no parecen pronunciados por la máxima autoridad del Estado en Cataluña, sino por los líderes de una nación ocupada, que se dirigen a sus seguidores desde unos pocos metros cuadrados de territorio liberado.
Nuestros tiempos de violencia no fueron más desdichados que los de otros países desdichados (Fernando García de Cortázar)
No ha sido la norma jurídica lo que nos ha faltado, no ha sido un orden legal el que tanta gente ha echado de menos. Ha sido el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad, la conciencia de compartir valores y tradiciones semejantes y ser semilla del mismo porvenir. Sobre este vacío se ha alzado un discurso de separación, sobre la pérdida de lo que, en nuestra larga historia juntos, habíamos llamado patriotismo. Avergonzaría a muchos españoles de los últimos cien años, cuales fueren sus proyectos políticos personales, la forma en que se ha renunciado a una conciencia nacional, les alarmaría la ligereza con que se ha depuesto la fuerza de nuestra cultura, el vigor de nuestro significado histórico.
Patriotismo cultural
Un escritor escocés del siglo XVIII dijo: “Si me dejan escribir todas las baladas de una nación, no me importa quién escriba las leyes”. El drama de España es que durante todos estos años nadie ha cantado sus baladas, como lo hicieron los intelectuales de comienzos del siglo XX cuando se preguntaban por su patria. Muchos de estos hicieron ver que no bastaba con las reformas sociales y la afirmación de la democracia, había que creer en algo más. Y esto era el patriotismo cultural que cohesiona a los ciudadanos al fundamentarse en la grandeza de un patrimonio del que pudieran sentirse orgullosos. A través de la recuperación del tesoro de las manifestaciones filosóficas, literarias y artísticas, los españoles confirmarían la existencia de una personalidad nacional, más allá de cualquier esfuerzo político por impugnarla, más allá de toda indolencia cívica para preservarla.
Fernando García de Cortázar
*Tribuna publicada en La Aventura de la Historia, número 236.







